No bastaba con ser buen tirador, se necesitaba algo más. Él sabía a qué se refería y él lo tenía, había nacido con ello. Un padre huraño incapaz de transmitir sentimientos, sí le había entregado ese extraño don, el del silencio y la soledad. Se necesitaba saber qué buscabas o al menos conocer el camino a ese estado de tensión latente, de calma alerta que por entonces, sólo en alguna ocasión había intuido. Él sabía que lo podía encontrar. Sus holgazanes y charlatanes compañeros, no.
A medida que habían transcurrido los años, se había convertido en el mejor. Él también lo percibía así. Cuando era joven, le resultaba complicado no llenar con pensamientos inútiles el transcurso de tantas horas apostado. Ahora era más fuerte que nunca pero aún se sorprendía al detectar ocasionales fisuras. Un inesperado olor traído por la brisa del mar o el tacto de la tierra mojada podían invadir su mente desprevenida de lejanas imágenes repletas del brillo cegador de la pálida piel de María o de ecos de nerviosos desayunos de madrugada cuando iba a cazar con su padre.
Entonces se veía a sí mismo como otra persona, como si fuera el personaje de una película, como si una cámara estuviera haciendo un travelling circular alrededor de una figura con su mismo cuerpo pero que hacía tiempo que no era él. Y eso no le gustaba. No le gustaba añorar. Ya te lo advirtieron. “No es fácil ser francotirador”. Entonces recitaba mentalmente las oraciones que le enseñó su madre antes de marchar. No era creyente pero era la única forma de estar en contacto con ella, el único vínculo que se había permitido conservar y que además le ayudaba a volver al trance constituido únicamente por ese espacio vacío y neutro que formaba su campo de visión.
En la Academia le gustaba leer la definición de francotirador. ”Persona que actúa aisladamente y por su cuenta en cualquier actividad sin observar la disciplina del grupo. Combatiente que no pertenece al ejército regular”. Sabía que el tiempo le hizo mejor, que cada día estaba más solo, que no necesitaba nada ni nadie. Un francotirador está solo, no pertenece a nadie, está aislado.
Recordaba las primeras veces en que, aún niño, su padre le dejó ir a cazar solo, la maestría que fue adquiriendo progresivamente para ser capaz de identificar el lugar más apropiado para esconderse, para esperar, para ocultarse del mundo y hasta de él mismo. Al principio trataba de imitar a su padre, se le dormía el cuerpo y le dolía hasta que, con el orgullo herido, no podía evitar moverse para desentumecerse. Y recordaba aquel enorme ciervo que gustaba de abrevar en el río. Siempre fue el animal el ganador de sus batallas imaginadas, siempre se percató de la presencia del muchacho hasta que a partir de un maravilloso día de Junio, ya adolescente, supo que él siempre vencería.
Muchas veces lo tuvo a tiro sin que se percatara pero jamás le disparó. Sin embargo una tarde, su alocado hermano entró en casa con sonrisa triunfante, amenazante y temerosa a la vez. Tras contarle cómo había abatido al hermoso animal del que tantas veces había hablado, lo odió como nunca había odiado a nadie. Y lo siguió odiando hasta justo el día que apareció muerto junto a Elena en el asiento trasero de un coche, tras encerrarse borrachos en la cochera con el motor encendido.
Entonces conoció el peso de la culpa a través de su hermano. Por la que él no sintió al matar lo que más amaba y por desearle tanto mal. Un peso que a pesar de que debería haber ido incrementándose a lo largo de misiones y años, tornó cada día más leve. Nunca lo pensó. Ahora, mientras montaba su arma en la azotea, sabía que era síntoma de que se había ido muriendo poco a poco, de que progresivamente había dejado de estar vivo.
Sabía que el frío penetra en tu cuerpo hasta causar el más horrible dolor, que el peso del sol puede llegar a nublar tu mente, pero también conocía que hasta la más implacable sed y deshidratación son pasajeras. Básicamente en eso consiste existir. Todo es fugaz. Era listo y pronto fue consciente de que en la vida, los malos ratos y sobre todo las ráfagas de felicidad no son más que fugaces “trazadoras” en noches oscuras. Carece de sentido lamentarse por el dolor o aferrarse a los buenos recuerdos. Aquéllos en que apretaba fuerte la cintura de María mientras bailaba aquella bonita canción de Jackson Browne o esos lejanos días en que se enfadaba ante la cara divertida de su padre viéndole intentar no quejarse por el frío en lo profundo de la umbría. Era entonces cuando la comisura de sus labios se agitaba en una extraña mueca que pretendía nacer sonrisa, como un movimiento que se apreciaba ya demasiado lejano y desacostumbrado para su curtido rostro.
Tampoco tenía sentido recordar aquella mañana en que ella marchó. Aquella mañana y aquel último intento de retenerla en un arrebato, saliendo a la calle y queriéndole decir tantas cosas que finalmente jamás pronunció. Recordaba que mientras hablaba con ella, le extrañaron las arrugas que habían surgido alrededor de su ojos en los últimos años, arrugas de las que ni se había percatado unos días antes. Sin embargo, en ese último instante, a la luz de aquel naciente sol de verano, le volvió a parecer la mujer más hermosa del mundo, justo como aquella misma noche de hace diez años. No se lo dijo. En muchas ocasiones había presenciado amaneceres como aquél. El de hoy es un sol gélido y él piensa que, encontrándose tan lejos de aquel día, no es extraño que resulte tan helador. Le recuerda el que nace sobre un infinito y congelado desierto en las entrañas de un país destrozado. Como tantas veces en su vida, hoy había dormido al raso. El cielo estrellado es el mismo en todas las partes del mundo, era como cualquier otro, tan idéntico y tan diferente; nadie es capaz de aprehender la complejidad de las estrellas, al igual que nadie es capaz de comprender la miseria que late a sus pies.
Confiaba en si mismo. Quería ser el mejor y sabía que lo podría conseguir, como lo había sido su padre en los campos de batalla de Europa. Un francotirador está solo, no tiene compañeros, en realidad no pertenece a ninguna tropa. Pasaba meses en el extranjero, cada vez más solo, cada vez más aislado. Sin necesidades, sin sueños. Te ocultas y esperas. Disparas y matas.
Sin embargo, siempre hay un día en que vuelves a casa. Te despojas de tu uniforme y caminas por calles atestadas. Empiezas a preocuparte cuando miras en el espejo y ya no eres capaz de verte desnudo. Hasta que dejas de preocuparte. Es cuando, si te observas con atención, sientes los ojos de tu padre observándote, la misma mirada que te clavaba de niño, la del que ha segado muchas vidas.
La vida es más ingrata y traidora aún que el frente de batalla. Tritura. Pero puede vencer a los demás, no a un francotirador que poco a poco se va convirtiendo en un trozo inerte, casi en un tronco muerto. Sentía que día a día se iba muriendo por dentro hasta convertirse en una forma pétrea, sin vida. En un francotirador de precisión milimétrica. A veces pensaba que con cada muerte, con cada pequeña sangrienta victoria, con cada vida que arrebataba, él también iba perdiendo algo de ella en su interior.
Cuando suban a detenerlo, cuando definitivamente lo abatan y sea portada de los periódicos, la foto de su rostro no será la verdadera, la del niño que aprendió a cazar antes de ser francotirador. Justo en el instante en que apostado en la azotea más alta del edificio de su ciudad, decide a través del visor cuál será la primera víctima de su rifle, un instante antes de apretar el gatillo, piensa que no tiene miedo a morir porque lleva ya muchos años muerto, porque no es fácil ser francotirador y él es el mejor.












































 n rato a los míticos "Hombres de Harrelson", a Mc Clow, Kojak, Starsky y Hutch, Colombo. "Perdone que insista"...,
n rato a los míticos "Hombres de Harrelson", a Mc Clow, Kojak, Starsky y Hutch, Colombo. "Perdone que insista"...,





































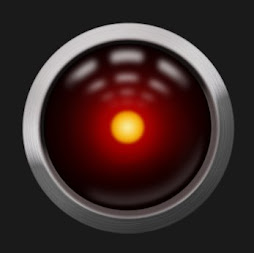
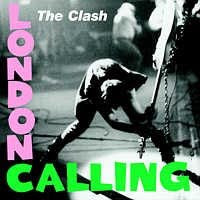


































.jpg)
(1).png)




































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)

















