Un relato escrito hace unos meses y más bien dirigido a la gente del pueblo ya que toma como punto de partida sucedidos en Ciudad Rodrigo durante la Guerra de la Independencia. El problema de ajustarse a diez folios en que debes prescindir de descripciones y diálogos. Si algún foráneo se anima a leerlo y todavía no conoce uno de los pueblos más bonitos de España, me presto servirle de guía para enseñarle los lugares donde se desarrolla la historia. A propósito, ya mismo marchamos a otro sitio especial, el que ya muchos sabéis que es mi ciudad favorita, al oeste del oeste. Nos vemos.
"HONOR OBLIGA"
Al sentir
frescor en los labios, abrió los ojos. Por un momento pensó que fuera su
madre la que le ofrecía agua, aquella que ahora añoraba de igual forma que
tantos otros cuya muerte había presenciado durante los últimos días. La muerte
nos iguala a todos. La guerra como su brutal antesala también. Cuentan que en la guerra los dolores
desaparecen. Obrando cual bálsamo, el pánico durante el combate, el pundonor
por seguir existiendo sana muelas y lumbagos. Hace milagros, el cojo corre, el
hueso funde, el ciego ve. De la misma forma, el comportamiento de muchos moribundos sigue un mismo patrón, esa llamada
desesperada a la madre intentando buscar el amor innegociable y absoluto, la
fuente de vida más pura a las puertas de la muerte.
Pero no era ella la que sostenía el cuenco. Le
costó reconocer los ojos del edecán francés. Sin su caballo le parecía fuera de
lugar. Habían pasado más de dos años
desde aquellos días de Junio de 1808 posteriores a la espoleta del
levantamiento de Madrid. A las puertas del Palacio Episcopal una multitud
inquieta aguardaba entonces la salida de los emisarios del Ejército de Napoleón.
Un jefe del Estado Mayor y dos oficiales traían cartas para Ciudad Rodrigo del
General Loisson solicitando el paso de su ejército por la ciudad en su camino a
Salamanca con un ultimátum amenazante: “Desdichado
pueblo si obliga al ejército francés y le pone en la dura necesidad de pisar su
suelo como enemigo”.
Recordó el rumor del pueblo agolpado esperando
la salida de “los franchutes”. En los ojos, en las palabras sin voz, la locura incubando, esa que debía resultarnos
extraña y asustar y que sin embargo, aquellos días parecía tan normal y
esperada. Rostros serios, crispados, llenos de la furia contenida previa al
banquete de sangre y horror que se avecinaba. Las noticias eran demandadas con
urgencia al viajero que llegaba desde cualquier punto de España, contando lo
que todos temían y al mismo tiempo querían escuchar.
Historias reales o fabuladas durante los
últimos meses habían secado la yesca,
presta para prender un incendio. Sólo faltaba un golpe sobre el pedernal para
que un país entero ardiera en el infierno. Los tres oficiales franceses montaron a
caballo. A la dignidad inherente al militar de carrera, se unía el orgullo consciente
del uniforme que había conquistado Europa. Ni los gritos aislados de los
integrantes más exaltados del gentío que
atestaba la pequeña plaza, consiguieron alterar el porte de los soldados.
Enrique, después de varios años viviendo
apartado y dedicado al estudio en Salamanca, había vuelto a vestir el uniforme militar
acudiendo al llamamiento de los últimos reclutamientos de la plaza. Aquel día
las tropas españolas respondían de la seguridad de los mensajeros. Sin pensarlo
demasiado, sujetó las riendas del caballo del francés y los acompañó calle
abajo fuera de las murallas por la Puerta
de la Colada. En su corta despedida, no
solo sus palabras, sobre todo los ojos del francés expresaron agradecimiento y
respeto. Hoy, dos años después, el respeto seguía siendo el mismo, junto a la
compasión y la aceptación del absurdo
destino que envuelve al hombre y al soldado. Precaria existencia del soldado
vencedor que se sabe fútil, a cada paso
más cerca de su derrota y muerte.
Cuando aquel día el edecán galopaba junto a
sus compañeros con su respuesta al encuentro de sus tropas, aún escuchaba los gritos y el clamor de Ciudad Rodrigo. La
carta de la Junta
de Gobierno y la serenidad de los ojos de Enrique le convencieron de la
determinación real de entregar a las águilas imperiales únicamente “cadáveres,
cenizas y ruinas”. Aquel fatal augurio se consuma hoy, 10 de Julio de 1810.
Esta hermosa ciudad no es más que montones de cascotes sepultando cadáveres y cuerpos
aún con vida entre innumerables llamas incontroladas.
Soldados. Extraño sino el de personas
atrapadas en un deber que sabían el más poderoso e incuestionable y que
probablemente les llevaría a una muerte prematura en algún campo de nombre
impronunciable, frente a murallas
lejanas o hundiéndose en el fondo de un oscuro océano implacable. El honor
impedía a un oficial otra alternativa que la de morir por una patria, una
religión, un rey que bien podía ser, que probablemente siempre fuera un rico
hijo de la gran puta.
Durante el cautiverio de Tolón Enrique convivió con soldados realistas y guardias revolucionarios que defendían otras
ideas. No es que los soldados entendieran demasiado los motivos por los que les
enviaban al matadero. Aparte del poder y la ambición, nunca fue capaz de
comprender razones de más peso. Eso era asunto de los peces gordos. Aquellos extranjeros
le transmitieron la imagen de una España ignorante y valiente dominada por un clero
fanático. Enrique se acabó cuestionando sus propios principios y ya de vuelta,
acabó leyendo y contactando con los ambientes ilustrados de Salamanca, tan
extraños y marginales. No era mala gente aquella. Los tachaban de peligrosos, subversivos y traidores pero él bien sabía que
aquellos débiles y locuaces maestros o escritores pretendían lo mejor para esta
España ingrata.
Cuando las banderas francesas penetraron en
España como aliados en su camino a Portugal, una secreta esperanza se albergó
en su interior, la de que España, por una vez y sin la sangre que pagó el país
vecino, se subiera al tren de esas ideas que nos contaban revolucionarias pero
que parecían tan humanas; ideas perseguidas
por la iglesia y que paradójicamente se antojaban tan cristianas. La Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿acaso no podía traer más que bien al ser
humano?
Poco duraron sus esperanzas. Ya era difícil
casar que ilusiones como la soberanía nacional, los derechos del hombre o la separación
de poderes se sembraran por Europa al
ritmo que marcaban los cascos del caballo de un emperador ególatra. Pronto los rumores, las historias y noticias se extendieron por doquier. El ejército
francés era de ocupación y se comportaba como tal, esquilmaba y mataba como
cualquier otra tropa del pasado, tenía el mismo rostro del horror que mana
desde nuestras fuentes de tiempo más lejanas, indiferente a uniformes o idiomas,
representando una vez más ese drama atávico que para el hombre es la guerra.
Cuando el 2 de Mayo todo estalló en Madrid, a
nadie extrañó. Enrique llegó a pensar que esos conatos de sublevación, esas
revueltas del pueblo podrían emplearse en conseguir una forma de gobierno más
justa, en la que todos los españoles pasáramos a ser ciudadanos en lugar de
súbditos. Incluso quiso ver en la elección de la Junta de Gobierno de Ciudad
Rodrigo, creada para hacer frente “al francés” y compuesta de hombres de toda
clase y condición, una pequeña recreación de unas cortes que encarnaran la
soberanía del pueblo, con verdadera legitimación para el ejercicio del poder.
Por qué no un primer paso para un futuro mejor y más justo.
Sin embargo, poco después una forma de hastío comenzó
a turbar su espíritu. Aquel día de Junio de 1808 una cantidad ingente de
personas abarrotaba las calles de la ciudad. Los bandos de reclutamiento habían llenado Ciudad Rodrigo de personas de los arrabales y
los pueblos de alrededor. Esa tarde pareció que el asfixiante calor fundió a los que atestaban las calles en un todo
informe y monstruoso, despojándoles de su cualidad de individuos responsables y
cristianos, convirtiéndoles en una masa irracional y justiciera, cuando la
justicia sólo se identifica con el derramamiento de sangre, con un sacrificio
ancestral purificador.
Eran las cuatro de la tarde cuando Enrique
llegó abriéndose paso a empujones entre la multitud enloquecida, justo en el
instante en que mostraban la cabeza del gobernador en el balcón del palacio. Que se sepa que el
pueblo español descuartiza al contemporizador, al sospechoso de patriotismo
tibio. No fue la única mirada horrorizada
la suya. Se frenó en seco ante el golpe de lo ya irreparable, apartó la vista y
recordó las cabezas de los gallos
arrojadas en la puerta del comerciante francés unas noches antes, presagio de
lo que estaba por suceder, de la que probablemente hubiera significado también
su muerte a esas horas. No, aquello no era camino de nada bueno. La naturaleza
humana sin freno, empeñada en la autodestrucción, siglo a siglo.
La sangre vertida siempre exige más sangre
para redimirse, para pagar precios. Y los precios siempre se acaban pagando.
Hoy, casi dos años después, puede que hayamos comenzado a saldar nuestras
deudas. Las calles que ya no son calles, manan sangre y fuego para aplacar el
odio que se alimenta de sí mismo y entonces, poder volver a encarnarse y crecer en ejércitos
y proclamas distintas. Nunca hay batalla con las suficientes bajas para que no
se pueda volver a recomponer otro ejército a cuyo frente siempre cabalga la
carcajada de la muerte.
Tras el asesinato del Gobernador Ariza, Enrique
se encargaba de la formación acelerada de las milicias urbanas. Les enseñaba a todos
aquellos hombres inflamados de afán de venganza y arrojo, que la infantería en
la guerra lucha con serenidad y disciplina, que todo eso que ardía en su
interior no les serviría de nada frente a un ejército bien entrenado como el
francés, que eso probablemente les llevaría antes de lo previsto, a una muerte segura. Debían confiar en la
profesionalidad y sentido de
organización de sus mandos. Sin embargo, ¿por qué él no podía confiar en
el buen juicio de sus superiores, en aquellos que regían tan desacertadamente el destino de
una España atolondrada, fuera de camino e intolerante durante tanto tiempo?
La
naturaleza del hombre es la de la metamorfosis continua. No hay principios ni
valores inamovibles porque todos deben ceder ante lo único que tiene un
verdadero hombre como cierto, su honor. La única base sólida, el índice de la
dignidad en cada revuelta de la vida. Ello te proporciona un suelo firme sobre el
que asentar los pies pero también muy a menudo,
resquemor y amargura. Es hora de reconocerlo, a veces jode pelear sin
razones. Tiempos en que la artillería es trascendental, el trueno que apaga la
voz de molestos pensamientos y dudas, la
resignación del infante avanzando al paso mientras el campo es barrido por
balas y metralla, rogando por un día más de suerte, los gritos dementes de la alocada
carga de caballería. El truco consiste en aturdir y ensordecer para no preguntarse
por qué nuestra naturaleza se encuentra a tanta distancia de nuestra
existencia.
Entre las llamas y el humo, hoy veía carreras
atropelladas y sin rumbo, escuchaba hablar francés y muchos gritos, estos sin seña de identidad ni
patria. El castellano había desparecido de las calles. Estos gritos de
clemencia u horror, apenas hace tres meses eran de alegría, tan inflamados de furia y fervor.
Las guerras. Todos los ejércitos marchan a cada guerra alegres y con brío,
henchidos de esas palabras sagradas: Dios, Patria, Rey. Esas palabras que
maldice, siempre puertas adentro, el que ha participado en una batalla y tiene
la suerte de regresar.
De pronto vio pasar la bandera francesa y volvió
a pensar en lo que hace bien poco
significó para él. Pensó en el día en que soñó que aquella bandera traería para
el mundo el final de esos gritos, los del horror y la guerra. Que incluso sería
el principio del final de todas las guerras. Miró el elegante uniforme del
oficial francés, mientras oía una frase tiernamente mentirosa que le animaba y
mentía, contándole su fortuna, que salvaría la vida. Sonrió y no contestó, era consciente de que si
no le había matado la metralla, el aire enrarecido y enfermo del hospital lo
haría. Ningún soldado quería marchar allí, de sobra sabía que no era en la
propia batalla sino en la repugnante acumulación insana de sus salas, donde se
producían las mayores bajas del ejército.
Sabía que había llegado más lejos que con
otras heridas, que estaba más cerca que nunca del otro lado porque no le
importaba gran cosa cruzar. El dolor
había cedido. Francisca, la razón que le había arrastrado hasta Ciudad Rodrigo,
ya no estaba allí. Recordó esos días de
antaño en que todavía bajaban al río, y en cómo sentía el milagro de que,
echados en la hierba, tan solo su voz en la oscuridad fuera capaz de abrazarlo por completo, con todos
sus temores y esperanzas. Más tarde, ya solo
bajó al río a talar los árboles de la alameda que servirían para el
reforzamiento de las defensas.
Con el tiempo, sus sueños junto a ella
comenzaron a tornar en solo miedo. Hasta que todo acabó durante los cuatro días
de pertinaz bombardeo que asoló la ciudad. No solo los soldados y
voluntarios de la milicia, también la población se afanaba en apagar los fragmentos de las terribles
bombas incendiarias que estallaban por las calles, incluidos esos niños que
para siempre perderían su mirada infantil. Mala suerte vivir en el filo. Su
cara, esa cara que solo podía tener la nariz respingona que casara con su risa
desbocada y contagiosa, había desaparecido para siempre entre las ruinas.
Una
pena no por esperada, deja de ser menos pena. Ahí llegó la sed. La sed implacable que le había acompañado hasta hoy, la física y sorprendente por desconocida, que
provocan las lágrimas continuas. La otra sed, la más íntima y profunda, la de
un parte de ti que ya marchó y que nunca volvería.
Sobre el papel, con Francisca había
desaparecido el vínculo que le unía a la
ciudad y sin embargo, sentía que nuevos lazos habían nacido para ya nunca separarlo de Ciudad Rodrigo, ese
pequeño fuerte que por unos días, retaba a Napoleón para tratar de influir en la
suerte de países enteros. Cuentan cuentos y hazañas en guerras, de victorias en
Austerlitz o Marengo. Apenas ayer eran los mirobrigenses los que tenían la
llave, precisamente frente a Massena, artífice de una de esas grandes victorias. Eres el protagonista de la Historia de los libros y después
de más de dos meses de asedio, todos eran
conscientes de que esa gloria ganada en el campo de batalla es una gran
mentira. Brno no era nada más que un
nombre extraño, ajeno, sonoro que seguro
habitaba tanta gente inocente como en Ciudad Rodrigo, una ciudad preñada de
palacios y pasado, ahora calcinado. Pero, ¿quién es inocente? Mejor, ¿quién es
el culpable cuando a veces a todos les ciega el empeño en combatir y morir como
poseídos?
Sintió que ya se había convertido en mirobrigense,
y sintió como un mirobrigense al entender que todo estaba a punto de finalizar cuando
unos días antes, en uno de los carros con cadáveres, se adivinaban los cuerpos
sin vida de uno de los símbolos de la resistencia, el del entrañable ciego “Tío
José” y su inseparable perrillo Sabino,
cazados en las afueras cuando llevaban a cabo alguna de sus arriesgadas tareas
de enlaces e información.
También fue un duro golpe ver marchar otra
noche a Don Julián con sus lanceros, los cascos de los caballos cubiertos por
telas para aprovechar la sorpresa en su tentativa de romper el ya asfixiante
cerco francés. Una tarea a la altura de un personaje valiente y de talla real.
Por una vez, esos tintes legendarios que fue adquiriendo su figura, quizá
fueran merecidos. Aunque nadie las sabe ciertas,
gustamos de esas historias de seres indestructibles, de alguien en quién
confiar y ampararnos. Por eso fue tan triste verlos abandonar la ciudad para no
volver a escuchar sus locos relatos de emboscadas y encuentros con los dragones
franceses.
Cuando el alrededor se desmorona, cuando el
equilibrio de todo es tan precario, comienzas a interiorizar las cosas triviales
como las esenciales en la vida, las únicas importantes. Los mandos arengaban, la Iglesia martilleaba sermones
para que no se olvidara la justificación de nuestra lucha, para no flaquear. Esas mayúsculas que no te pueden hacer olvidar
que una rendición jamás es gloriosa, pero cuando apesta el olor a hierro de la
sangre, percibes que lo único que importa son las minúsculas de tu vida. Cuando se aproximaba la batalla,
te hacen valorar cada día como si fuera un gran regalo y sientes que cada beso
o cada risa podrían hacerte reventar de gusto. Todo, hasta el hecho más menudo
y absurdo, el simple y precioso silencio, adquiere un significado tan pleno que
asusta. Asusta porque sientes morir, quieres vivir y te duele dudar. Piensas en
los días que no vivirás y esa suerte de nostalgia del futuro duele más que la
verdadera.
Los días previos al ataque definitivo Enrique se
asomaba con vistas a poniente, a
Portugal y disfrutaba la maravillosa puesta de sol entre nubes amoratadas. Veía las baterías ocultas en el Teso de San
Francisco y cómo las tropas se movían cada día más cerca. Habían pasado más de setenta días de asedio y
sabía que restaba poco para el final. Nuestros cañones hacía tiempo que no
conseguían mantener la respuesta frente al poderoso tren de artillería
francés. Se habían acercado demasiado.
Trincheras, galerías, hoyos, minas. Las dos brechas eran prácticamente indefendibles
y el temor de la población al saqueo a sangre y fuego se palpaba en cada
palabra, en cada mirada.
Las esquivas palabras de los despachos de
Welington ya no significaban nada. Hace días que todos los mirobrigenses sabían
que se había condenado esa puerta. Era tiempo de cumplir con nuestro destino,
que no era otro que el de la inmolación completa.
A veces Enrique, cuando estaba apostado,
conseguía abstraerse de lo que le rodeaba, fijándose en los detalles de un
mundo que continuaba su curso natural, ajeno a la batalla. Y miraba las flores
que poblaban aquí y allá las partes del glacis aún no calcinadas o la infinita llanura
de campos al frente, las malvas, los
pimpájaros, el hinojo que hace tanto tiempo le era imposible oler. Algún loco
vencejo que aún volaba entre las balas
de cañón, los indestructibles insectos, esos pequeños zapateros anaranjados tan
bonitos que subían entre sus dedos
cuando estaba recostado sobre el parapeto. Su vida era la de cualquier inicio
de verano, tan ajena a la tragedia de los hombres. Esas pequeñas criaturas no
son la imagen y semejanza de Dios. Tal vez esta mancha es la condena de los
hombres. Su capacidad para razonar de poco les sirvió para vivir, quizá sí para
morir. Puede que el sentido del honor sea lo único que les diferencia de los
animales y en algún punto del camino el hombre debió entender mal su deber, empleándose
con furor en luchar por causas ajenas y absurdas.
Hoy por la mañana vio desde el frente de la
catedral, entre alivio y pena, aparecer a los primeros granaderos franceses a
través de la brecha y cómo el Gobernador
Herrasti les estaba esperando para capitular. Percibió la figura del Mariscal
Massena, -¿o sería Ney?-, como insólitamente cercana, casi tanto como la del
oficial que ahora se encontraba postrado junto a Enrique. Esa primera imagen que
formas de alguien por lo que te cuentan o lees, es poderosa, difícil que
retroceda; más aún la del Mariscal, un ser de libros y grabados, y sin embargo,
le pareció un simple hombre. Le hubiera gustado poder ver algún día al
mismísimo Emperador en persona y humanizarlo, preguntarle sobre sus razones y remordimientos.
Puede que fuera como todos, condenados desde nacimiento con la marca de los
iguales y hermanos, a golpearnos hasta el no existir.
De pronto, todo se volvió negro. Si tenía los
ojos abiertos, ¿por qué parecía que los había cerrado? Un instante
después el edecán sí que le cerró los ojos preguntándose si él también tendría
el temple para morir cómo se le exige una oficial cuando le llegase su hora.


















































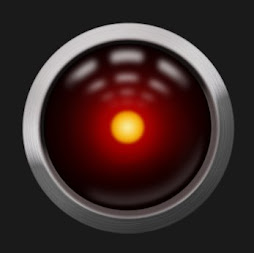
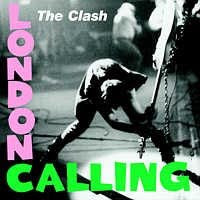





































.jpg)



































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)

















