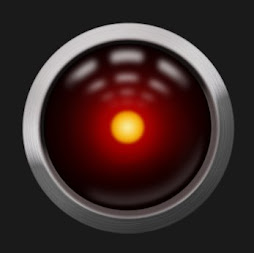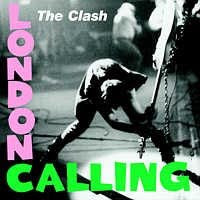Es larga la lista de historias denominadas de interés humano
convertidas en películas, casi tan larga como la de fracasos, puede que no
comerciales, sí en cuanto a calidad. Argumento demoledor para extraer que el buen arte siempre se
construye sobre cómo se cuenta, no sobre qué se cuenta, en este caso
edificantes epopeyas de personajes enfrentados a una situación desesperada que
asombrosamente se elevan por encima de la talla humana para vencer o al menos pelear
como titanes frente a condenas irremisibles, depositarios de una fuerza inspiradora de la
que seguro ni ellos sabían ser portadores.
Dramas de este tipo vemos a diario en redes y en periódicos.
“Dallas Byers Club” está inspirada en hechos reales, lo que normalmente augura
mediocridad en la propuesta, y que sin embargo aquí se convierte en una buena
película. Aparte de las estupendas interpretaciones de McCougnahey y
Jared Leto, la película se sostiene en un par de líneas básicas que conducen la
historia y conectan emocionalmente con el espectador.
Un tipo muy básico cuya guía de conducta y estrecho código de valores se reduce al
imperante en el ambiente del que se alimenta y alimenta: el de un vaquero
tejano, el de la virilidad como único criterio para ganarse el respeto, el de
la complicidad entre machos orgullosos, el del desprecio a cualquier muestra de debilidad
o a lo diferente o ajeno.
Cuando la burla del destino convierte al protagonista en lo que él siempre ha
considerado un apestado despreciable,
tras el inevitable transitorio hundimiento, asume que lo único que atesora para
seguir viviendo lo poco que le queda, es tirar de la única enseñanza
que no ha cuestionado mientras crecía, que lo único que importa cada día son
sus cojones y mantener intacta su hombría.
Inevitable la asociación con el“en mi vida solo tengo mis cojones y mi
palabra” de Al Pacino en “Scarface”.
Es entonces cuando asistimos al espectáculo del
funcionamiento chirriante casi siempre, pero efectivo a la larga, de sus
estrictas y claras reglas de juego en campo enemigo, fricción escenificada, nunca
real, con el excesivamente sensible Jared Leto y con la falsa seriedad y rigor institucional
representada por el monstruo médico-farmaceútico, llegando a abducir a uno de sus miembros, la
médico Garner, para convencerla de que la forma de ver la vida de un vaquero, sino encomiable o correcta, puede ser liberadora en alguna ocasión.
La película empieza y acaba con una metáfora, que por
evidente, no deja de funcionar, la de que vivir, al fin, no es más que estar
ocho segundos sobre un toro salvaje. Es lo que intenta McCougnahey a diario cuando tiene su diagnóstico de
muerte. Pero al fin, vivas uno a cien años, qué es todo sino más que ochos
segundos de eternidad. No queda más que agarrarse fuerte.