Un relato.
"SOCIALISTA"
“Ellos
o nosotros”, no hay más que saber, afirmaba con convicción un anciano en la
televisión. Aunque siguió hablando, yo
ya no escuchaba pero seguía pensando en la contundente afirmación respaldada
por aquella mirada tan llena de fuerza
vital y fuera de lugar en un cuerpo devastado y casi sin vida. Era la misma de siempre, la que solo se
sostiene en un compromiso pétreo, el de
la lucha constante. Aquella mirada marchó con él, se extinguió apenas un instante antes de morir de la misma
forma que su cuerpo había ardido hace un par de horas en el crematorio.
Volví
a mirar el monitor para escuchar como
una preciosa locutora sobreactuada, empeñada en transmitir en cada gesto lo
gran profesional que era, daba entrada a un pequeño reportaje en el que se encadenaban
fragmentos de declaraciones del mismo hombre años atrás, algunas que ni siquiera yo
conocía. La sucesión de imágenes de nuevo finalizó con el mismo grito: “¡Ellos
o nosotros!” y el rostro del anciano, años más joven, congelado en pantalla. El rostro de Miguel, el rostro de
mi padre.
Ya
no se escuchaban pero parecía que las frases pugnaban por hacerse hueco en una
mente largo tiempo acorazada frente a las palabras de un padre al que dejé de
comprender hace más de treinta años. Eran más de las mismas que había amado y
más tarde soportado en todos los cuartos
de estar que se habían sucedido durante mi infancia y adolescencia, de Moscú a
París, de París a Madrid. Conforme a lo que había sido su vida durante los
últimos años, esta última escena fue tal y como se le exigía. No hubo ajuste de
cuentas con su destino ni romántica redención post mortem. Una vez más, protegidos por la nube informe de ruido y
voces del bar, como en tantas ocasiones, nadie parecía escucharle. A pesar de
toda la energía y vocación de sinceridad que emanaban, sus palabras murieron,
se perdieron. El obituario, al igual que el de tantos otros abuelos ilustres,
preparado hace años por periódicos y cadenas, cumplió su función, la de
recordar por unos instantes aquellos viejos tiempos que nunca volverían. Sin
embargo, en el local un par de personas sí habían seguido con atención sus palabras. Ambos estaban solos, ambos no se conocían pero parecían
recordar, buscar, creer; lo curioso es que mientras uno bien podía haber sido
vecino del anciano en un Madrid en guerra, el otro apenas era un joven de
veinte años.
Recordó
su última conversación con él. Una más como tantas otras durante años. Sin lugar
a despedidas. Una semana después marchó. Ni hospitales, ni agonía. Aunque hacía casi setenta años que no vestía
uniforme, Miguel siempre fue soldado porque así lo sentía y porque, incluso sin
palabras, así lo conseguía transmitir a todos los que le rodeaban. Él no merecía morir en la cama de un hospital.
Murió empeñado en su propio combate, uno de aquellos locos y aburridos
panfletos, tan absurdos y ajenos a su tiempo. Era su guerra, su bando,
el ejército en que eligió alistarse. Y
murió en un frente a trasmano, en una trinchera de brasero y cuaderno.
Un latigazo de elegida muerte en soledad en aquel piso del que nunca quiso
moverse a pesar de todas las aburridas y previsibles discusiones que sabían
estériles, cuyo resultado conocían de antemano
y que sin embargo, escenificaban cumpliendo a la perfección con el papel
de padre e hijo. Bien es cierto que desde
que Marta se fue, las tentativas fueron cesando en número e intensidad. Esa
cabeza de playa nunca sería tomada. Ella no podía comprender tus ideas. “El
viejo tiene sus principios”, le explicaba yo mientras me reprochaba que no te
convenciera para abandonar aquel piso que en menos de treinta años había mudado de acogedor hogar a
cuchitril frio y oscuro. Sabes que traté de arrastrarte fuera de tu casa pero
en el fondo también sabes que me habrías decepcionado si te hubieses rendido.
Tú te aferrabas a tus principios, lo único que necesitabas para continuar
mientras me reprochabas todo lo que yo tenía y no necesitaba, mientras me rogabas sin palabras que no abandonara a
los míos. Al menos uno de los dos se mantuvo firme. Tus negativas eran para mí
una forma de afirmación reconfortante. Cumpliste, viejo.
Bien,
marchaste como querías, con dignidad. Sin querer saber nada de un mundo
distinto que derribó todo por lo que luchaste; que en muchos sentidos te parecía
más terrible que al que llegaste hace casi un siglo, al que sobre todo temías
porque no lo entendías. Contabas que las calles y las pantallas estaban tan llenas
de mentira y trampas, tantos presos sin barrotes, tantos mercenarios
vendidos que te resulta imposible
orientarte, conocer al enemigo y plantarle cara. De sobra sabía que querías
decir, pero descarté entenderte. Tú también te negaste a darme una oportunidad.
Quiero pensar que ambos pagamos un precio. La cuestión es quién más alto. Ahora que ya no tenemos nada que
perder, que nos miramos desde los dos lados del cristal esmerilado que separa
vida y muerte, donde ya reconocer el pasado no implica contraer deudas, ambos sabemos que tú ganaste.
Al
salir del bar reconocí mi fugaz imagen en un espejo. La corbata. La tarde que
me reprochabas qué representaba el traje, que para lo único que servía era para
engañar, para tratar de esconder la barrera que siempre existirá entre ellos y
nosotros. Como tantas veces, jugábamos, parecían simulacros sin fuego real. Tú
me decías que cada capitulación contaba
mientras entre risas, yo te llamaba abuelo y trasnochado. Buen recuerdo de aquellas
cenas con madre aún viva. Entonces nos imaginábamos lejos pero qué cerca
estábamos aún. Sin ninguno ser capaz de valorar la brecha que se abría entre
nosotros, nos fuimos separando cada día un poco más hasta ayer. Y hoy que has
marchado, te siento tan cerca como cuando era niño, como cuando me abrazabas en
el frío invierno de Moscú.
Los
problemas surgieron cuando volvimos de la Unión Soviética.
Entonces yo tenía quince años y comencé a descubrir y comprender desde fuera lo
que había vivido desde dentro. Mi padre se empeñó en continuar creyendo lo que lo que
no podía dejar de creer. Negarlo sería desmontar su vida por entero. Todo lo
que contaron sobre persecuciones, sobre
el monstruo de la dictadura del proletariado no podía ser verdad y si lo fue,
siempre habría alguna razón, estaría justificado. Tenía que estar justificado.
Hasta el final se negó aceptarlo. Contaba cómo el pueblo soviético siempre fue
mucho más culto que cualquier generación que hubiéramos parido en este país y
hablaba de millones de licencias de
ajedrez como argumento irrebatible para desmontar las mentiras del
poder, de un Capital obsesionado en retratar de fracaso su mayor amenaza. Un
pueblo tan instruido nunca pudo ser engañado de esa forma. Y hablaba de cómo la Unión Soviética
fue la que realmente frenó el terror nazi, el verdadero artífice de la victoria
en la Segunda Guerra
Mundial y ahí estaban sus millones de muertos para acreditar el titánico
sacrificio. Esa victoria de la que, por otra parte, siempre me sentí tan orgulloso
al haber luchado mi padre con el ejército rojo y yo haber nacido en Moscú.
Cuando se hablaba de campos de concentración, de millones de muertos, él
protestaba y cediendo un palmo de terreno, reconocía que pudo haber excesos
pero que se había aprendido para no repetirlos, que el verdadero socialismo,
tal y como lo expuso Marx, nunca se puso en práctica. Entre disparates, verdades
y sobre todo muchas medias verdades, abandoné el tema a medida que abandonaba
el hogar. Cuando ingresé en el Partido
Socialista, yo hablaba de libertad y justicia social. Entonces se abrió un
debate que nos acompañó casi hasta el fin. “¡La libertad, la sacrosanta libertad!”
–gritabas- “¿Crees que hay verdadera libertad hoy? ¿En España? ¿En 2011?” Nos
engañan, nos engañan, Pablo, y tú lo sabes mejor que nadie porque ya no eres
uno de nosotros, eres uno de ellos. Fue
la primera vez que me lo dijiste.
Mientras
caminaba por una acera atestada de turistas, avancé hacia una pared empapelada
con carteles de “TOMA LA CALLE
, 15.05.11”. 15M. Pensé que si seguíamos
utilizando cifras y letras para cada acontecimiento, llegaría el día en que
seríamos incapaces de distinguirlas, de prestarle significado sin antes dudar. Tenía
que llamar a Eva. Hoy le tocaba dormir conmigo y suponía que vendría después de
la manifestación.
Súbitamente
me detuve delante de un gigantesco escaparate, frente a un muro de pantallas
con mi rostro. Un par de transeúntes me miraron extrañados al reconocerme en
las imágenes del telediario. Levemente di voz al multiplicado y mudo movimiento
de mis propios labios, a aquellas habituales frases que ya de forma automática
se habían adueñado de mi discurso. Pausa. Mirada a cámara. “Ellos o nosotros”.
Me pregunto cuándo el vacío dejó de ser sonrojante y todo se convirtió en comedia. Pero mi nombre empezaba
a sonar en el partido -no, no era “El partido”
como siempre les gustó llamar al PCE a los viejos militantes y camaradas
de su padre-. Aunque tarde, por fin estaba justo donde quería desde hace años. Sin
embargo, no estaba contento. La ambición, más si es política, más si es el poder
lo que está en juego, nunca se ve colmada, jamás se verá completamente
satisfecha sin que la acompañe el remordimiento pertinaz, la culpa reprimida.
Era
extraño que entre tanta gente, nadie se hubiera dirigido a mí. Cada vez más
menudo me interpelaban por la calle con saludos, ánimos, ruegos, incluso algún
insulto. Resulta extraño experimentar la paradoja de progresivamente irte
alejando de la gente de verdad mientras cada día conoces mejor los resortes
para hacer que el otro te sienta cercano y humano. Una pérdida de fe en las
posibilidades del ser humano, en la existencia de una naturaleza humana real,
en alguna suerte de bondad impresa en ella, una misantropía creciente
manifestada precisamente en esa pringosa y excesiva simpatía, en falsa empatía
impostada, moneda del voto, precio de imagen, lo único que sirve a gente como
nosotros.
Cuando
definitivamente abandoné la abogacía y elegí como excluyente el camino de la
política, bien podría considerarse el
lógico fruto de la educación recibida desde crío en el hogar. Pero el viejo no
me felicitó. Se mostró huraño, esquivo, tratando de evitar el tema y
pronunciarse. Trataba de descolocarme y hacerme ver que cada vez que
transigíamos, no era más que una marcha atrás. Extrañas campañas y discursos,
aplausos y éxtasis colectivos para la celebración de cada renuncia disfrazada
de avance, falsamente impregnada de la idea de bien común. Entonces honestamente pensábamos que para seguir
adelante, había que contemporizar. Y pronto supimos que la opinión y hasta la
memoria de la sociedad es materia maleable, que el verdadero poder se encarna
en la sobrenatural y todopoderosa facultad para cambiar los recuerdos y aspiraciones de la gente. El problema es que la
primera vez que capitulas te alejas un poco, apenas un centímetro de ti mismo.
No parece trascendental. Mas tarde cada paso de ese camino abarca una milla.
Hasta que llega el día en que no recuerdas el primero en que renunciaste.
Inevitable, inseparablemente te acompaña la convicción de contar con la
posibilidad de rectificar, pensar que nunca es tarde, que siempre puedes volver
al punto de partida. Sin embargo, un día descubres que ya no sabes dónde estaba
el principio.
El
pueblo ya no éramos nosotros. Mi padre sabía que yo hace tiempo que estaba del
otro lado. “Tu gente”, me espetaba con desprecio. “Tu gente”, doblaba su
campana cada día de invierno que acudía a fincas extremeñas o salmantinas a
aquellas monterías donde aguardaban
lujosos vehículos frente a estancias
amuebladas de forma casi inmoral. “Tu gente”, saludos al dueño, empresario de
éxito. “Tu gente”, hechuras de palacio, servicio de uniforme. “Tu gente”,
conversaciones cortesanas sobre inversiones y dinero, intrigas, rencillas. “Tu
gente”. Mi padre me señalaba desafiante a Felipe González: “Ese sinvergüenza que cobra
millones de una de las empresas más poderosas del país a cambio de influencias,
que unía a su pensión desmedida a la que
no renuncia. Ese traidor que acude puntual a cada campaña para hablarnos de
socialismo.” Y me hablabas de Marcelino Camacho, casi muriendo en su piso de
Carabanchel, de Anguita renunciando a su pensión de diputado, de Durruti
alcanzado por la muerte con poco más que su ropa. “Lo peor no es enriquecerse a
costa de los demás –continuabas-, lo peor es robarles sus esperanzas,
quitarle valor a los gestos más contundentes,
valientes e inspiradores. El día en que la sociedad desprecia o tacha de loca o
romántica la integridad, es el día en que se nos muere la ética.”
No me apetecía volver a casa. Entré
en una cafetería. Buscando alejarme del frío que no cura el calor, apretaba fuerte
un café entre mis manos. Vi el suplemento de El País sobre la barra. Las
páginas de la izquierda son una sucesión de tentaciones. Miradas de hombres y
mujeres perfectos, perfumes, restaurantes, coches, viajes, la accesible promesa
de un mundo feliz. Codiciamos lo que vemos y es duro prescindir. Si brilla el
exterior, a quién preocupa el interior. Todos mis compañeros no se conformaban
con menos. Claro, siempre había alguno que se preguntaba cómo casar un socialista con un tipo que se dedica a
acumular riqueza y propiedades. Entonces alguien, en tono jocoso, respondía que ellos aspiraban a que todos tuvieran Audis, que eso era hoy el socialismo.
Nuestra
victoria en las Elecciones de 1982, un inolvidable día de inmaculada pureza. Día de sueños aún intactos. Uno de esos
truenos vitales que recuerdas deslumbrantes, en los que reafirmas que todo
mereció la pena para llegar hasta allí. Tan feliz, tan vivo, tan lleno de
promesas desbordando corazones. Poco a poco aquel latido común se fue apagando,
corazón a corazón. La realidad se encargó de poner a cada uno en su lugar: de
descolocar al cerril, de acomodar al cínico, de aparcar al escéptico. Tal vez
no por culpa de nadie o no solo por culpa de alguien. Es la vida y es el
hombre. Lo mismo que no se forjaron en un día, tampoco es tarea de un día
arrebatarle a un país sus sueños. Puede que basten treinta años. En 2011 los
sueños se tornaron en falsa moneda de cambio.
Siempre
seremos un país en el alambre, en permanente estado de construcción. Continua
contienda, patio de vecinos receloso. Nuestra esencia es se parte Quijotes,
parte Sanchos. Si basculas hacia un lado, pierdes todo lo que nos define.
Yo hace tiempo que me arrojé cuerpo a
tierra sobre el día a día. Al reptar sobre el lodazal, la altura de las grandes
palabras queda lejos. Era capaz de hablar más alto y grande que nunca, y
también más vacío. Pero tenía a mis Quijotes en
casa, padre e hija, que no
cejaban en fustigar al que ya solo veían como el político profesional de éxito,
cual si vieran pústulas sobre la piel del leproso. Mis dos conciencias que
dolían sordo pero que quedaban muy atrás cuando se trataba de ganar el mundo. Y
madre ya no estaba, aquel baluarte de
las familias españolas, esa figura protectora y poderosa, capaz de entender
cada decisión de su hijo. Y sí, la echaba de menos.
A
pesar de haber sido educado sin religión, los códigos conforme a los cuales se
valoraba mi conducta fueron aún más
rigurosos. Por ello la culpabilidad pesaba aún más. Vuelas sobre el tiempo pero
el pasado permanece ahí y aunque nunca volverá, tampoco marchará, elevando,
pieza a pieza un muro de mampostería ya imposible de derribar. El muro formado
por todas las opiniones de los demás que jamás entenderán y siempre juzgarán,
que nunca olvidarán lo que fuiste. Solo el pasado existe y nada de lo que hagas
puede cambiar el destino que el otro eligió para ti.
Todo
cambia el día que finalmente aceptas que la sociedad no puede cambiar, que esta
sociedad genera distintos grados de ciudadanía, como en la Antigua Roma. Unos
con más, otros con menos derechos y no tiene demasiado sentido luchar por
vaciar el mar. Atemperar su furia, quizá. Mientras, labrar un camino para mí y
los míos. No sé si ese egoísmo siempre estuvo ahí, latente o apareció con el
tiempo. Francamente me defraudaría a mí mismo pensar que no había cambiado y
que en otro tiempo fui mejor.
Ya
era tarde cuando llegué a casa. Distraído, puse la televisión. Varios canales
con la misma emisión, una tremenda concentración de gente
en la Puerta
del Sol. Intereconomía, un placer culpable. No acababan de aparecer las
esperadas imágenes que el presentador ansiaba para acreditar sus acusaciones de
miles de descontrolados “antisistemas”. Aquella tarde había discutido con Eva,
censurando su actitud pero colocándome en el punto de vista contrario, por
considerarlos demasiados “prosistema”. Tirando de la última hebra de dignidad,
como si yo fuera el joven que fui a su edad, le dije que a mí también me
hubiera gustado jugar a primaveras del 68 e intentar cambiar el mundo como entonces,
pero en el fondo se trataban de unos reaccionarios que buscaban perpetuar el
estado de las cosas, su derecho a ser
burgueses, reclamar la parte del trato que se les había prometido con millones
de horas de publicidad y que ahora se les negaba. Querían sueldos, querían
dinero para gastar.
Cambió
de cadena. Otra periodista se dedicaba a recoger cortas declaraciones de los
integrantes de la masa que se agolpaba en Madrid. De pronto apareció Eva y
mirando a la cámara, lo volvió a decir: “Ellos o nosotros” y por un momento, no
supo decir si era la voz de su padre o la de su hija la que escuchaba.
Apagué
la tele y puse el disco que había estado escuchando esos días, un viejo vinilo comprado en una de las pocas tiendas de discos
que quedaban en la capital. Se trataba de una banda australiana de los ochenta
que casi no recordaba. El mismo disco de entonces. La música me trajo el olor
de la vida a los veintitantos, cuando todo estaba por hacer. Aquel “Wide Open
Road” fue el amplio camino que se abría ante mí y que la mayoría creía que
efectivamente había transitado. Pero nadie sabe de las heridas íntimas, de las
mordazas diarias, de los lazos no elegidos.
El
principio está lejos y derribar el muro ladrillo a ladrillo lleva su tiempo. Pero
hay momentos en la vida en que el único alivio posible procede de la redención
que acompaña a la aceptación de la derrota completa, de la rendición sin
condiciones.
Parecía
que hacía siglos que no escuchaba a oscuras una canción varias veces seguidas.
Al fin se levantó y fue al baño. Ante el espejo se quitó la corbata y tomó una
decisión largamente pospuesta y que nadie entendería, quizá ni él mismo.
Después marchó a Sol a buscar a su hija, a recuperar a su padre.








































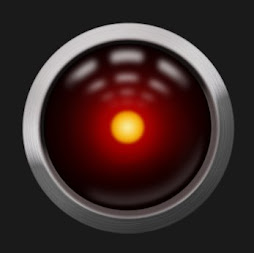
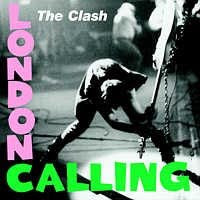




































.jpg)




































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)

















