Cuentan que hay gente que cree
que las catedrales son las construcciones humanas más asombrosas, que para
sentirse como en el interior de una catedral, solo se puede estar en el
interior de una catedral. Eso que cuentan es cierto porque yo soy uno de ellos.
En mi pueblo hay una catedral,
una pequeña, y como en todas las
catedrales hay una sillería para el coro. Un coro que podrías pensar demasiado grande
y desproporcionado para el tamaño de las naves, alzado casi justo en el centro,
lugar del que varios intentos frustrados a lo largo de los siglos trataron de
apartar.
La tenues atmósferas de iglesia
no son más que sangre, dolor y oscuridad
por doquier, cruces de tortura y muerte, imágenes que tratando de regalar luz y
esperanza, retratan bellos cuerpos rotos y rictus que solo forjan corazones
inconsolables. Aquí, junto a ellos, una cueva sin techo, un recinto entre
rejas, encantado y de inaplazable llamada. Si entras en el templo, sin duda será el primer camino que enfilarás. Tal vez asombrado e impotente tras las rejas,
tal vez afortunado si encuentras la puerta abierta para dar ese paso adelante y
adentrarte en ese cálido abrazo de luminoso nogal.
Y si por instante toda la luz
del resto del templo se desplomara y tan solo pudieras ver y sentir en tus
dedos el lecho de los setenta y dos sitiales, no encontrarías razón para creer
que te hallas en el interior de iglesia o catedral. Un lugar destinado a cantar la
gloria de Dios, cuyo destino es ser puente hasta su morada y en el que sin
embargo, solo hay una figura religiosa. Viendo el relieve de San Pedro dudarás
sobre la forma de contar de aquellos hombres del pasado. Un enorme santo frontal ordenando
la fantasía grotesca o lasciva que se abigarra a sus pies. Tal distinción se le
quiso dar tanto al diferente como al
obispo que se postrara en su asiento, que
el destino terminó por jugar burlón a quebrar el excesivo dosel de la extraña
presencia en un mundo donde lo extraño es lo normal.
Entrarás e inevitablemente seguirás el paso del niño que te precede, del niño que fuiste y buscarás entre las misericordias una más sorprendente, una más
fuera de lugar, una más divertida. Después, ya más calmado, el ojo atento
destilará escondido duelos de seres
contra natura, facciones de esmerados pequeños rostros o el milagro de retratar
el movimiento en obras estáticas, tras la agitada lucha entre niños, entre toros y perros, entre
Sansón y el león. Y no puedes ser más
que condescendiente con aquellos anónimos entalladores, más dotados o más “torpes”,
que se atrevieron a firmar tantas figuras para contarte a ti muchos siglos
después: “Yo lo hice”.
Una isla de radiante madera
donde treparon animales, hombres y animales-hombres
o aquellas otras figuras que creímos inventadas y que por un instante nos
parecieron de seres pasados o extinguidos, sin encontrar razones para separar fantasía y realidad, dragón
y castor, sirena y león, grifo y elefante, entre seres con cara de culo y todos esos cerdos. Y como la
vida no es más que lucha continua, la pelea y el duelo entre el bien y el mal
apareciendo por todos lados.
Y todo cuenta, y todos cuentan porque de eso
se trata, de enseñar y advertir, de asustar y censurar, de dar a entender cuándo se habla de vicio o
virtud, cuándo de lujuria, envidia o mentira, cuándo de castidad, humildad o fortaleza.
Aunque justo en el momento en que se escriben estas pequeñas historias en Ciudad Rodrigo, la
Historia está cambiando y de Italia nos llega esa atrevida idea de dejar a Dios
a un lado y valorar en su justa medida al ser humano como creación divina. Los
guerreros desnudos anuncian la llegada de otro mundo menos integrista y más
libre que nunca cuajará en nuestra España cerril.
Tras los respaldos de los
sitiales, delicadas ventanas ciegas tras rejas inventadas, adivinando una vista
mucho más allá del hoy y aquí, tal vez el más allá que busca el que penetra en esta Catedral y en este recinto, el
que muestra la música compuesta para ese
fin. Tras la belleza ornamental y floral, elegante pero muerta, no se puede
evitar ver nacer otras tantas figuras más ocultas, más pequeñas, menos
vistosas y por ello plenas de aún más mérito.
Y detrás de todo, un hombre.
Detrás, Rodrigo Alemán, un ser superior
que derrotado venció. Un hombre que murió
con setenta y dos años. ¡Por Dios,
setenta y dos años para crear Toledo, Plasencia y Ciudad Rodrigo! Cada
uno de los demás sabemos que ni en mil años podríamos ofrecer algo así a nuestros
semejantes. Si este pensamiento te hace sentir pequeño, imagino que al que conoce su don, al
que sabe lo extraordinario que se aloja en su interior, le hace sentir gigante
y es cuando resultará cansado negociar y plegarse a lo cotidiano y humano.
Así nació su lucha sin fin.
De ahí postrarse ante un credo
renunciando al propio para construir un mensaje de crítica a la religión que no
invita sino que amenaza. Quiso vencer a la Iglesia retándola en
sus mismas entrañas, denunciando aquellos vicios que ni el arcediano ni el deán podrían dejar de mirar durante el canto. Encontró la verdadera libertad en
su obra.
De ahí postrarse ante una
sentencia. Al lógico cumplir con lo pactado y después rechazado. Diez mil o
trece mil maravedís se antojaban lo mismo: absurdo por lo módico. Pero él
ganaba su permiso para continuar con todo aquello que no quiso abandonar. La Chancillería
respaldó a Ciudad Rodrigo y con ello
concedió un pequeño milagro, sencillo y austero comparado con sus hermanas mas
diferente y único, del mejor final del gótico. Nunca un trozo de eternidad costó menos.
De ahí postrarse ante una vida entrampada llena de las peores
trabas, las sin sentido. Quiso marchar de una forma distinta, engañando a la
realidad, transformándose quizás en otro personaje fantástico como los que
habitaban sus obras, sin saber si fue real o inventado aquel final, si aquella
proporción entre dos libras de carne y cuatro onzas de plumas llegó realmente a
funcionar y, cual Dédalo, pudo escapar de la torre de
la catedral de Plasencia donde moraba prisionero.
Tiempo de laudes o vísperas. Hic
est chorus. Justo en este lado comenzará la música que hasta hace un instante
yacía sin vida sobre el facistol. Y
entonces se operará el encanto y todo se alzará en pie y tras el mar de notas
se volverá a escuchar la arrogante voz de Rodrigo gritándole blasfemo al mismo
Dios: “¡Ni Dios mismo es capaz de realizar una creación tan hermosa!”

.gif)






+(1).jpg)



























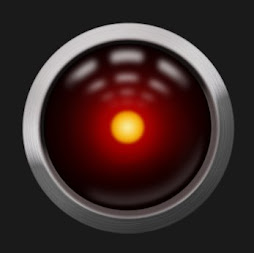
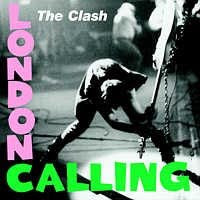



































(1).png)




































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)

















