(Las fotos son de Manu)
Siempre ocurre, es lo normal. Más allá de los cincuenta
kilómetros comienza la verdadera fatiga, la disminución del rendimiento y sobre
todo, los dolores; variados, intermitentes al comienzo, controlables, casi
insignificantes; persistentes,
constantes, ya imposibles de ignorar, después.
Hay un bonito verbo en desuso: despearse o aspearse cuyo significado viene a ser el de
maltratarse los pies por haber caminado mucho. El ultrafondo o el desbordado afán
por despearse, tan en boga hoy en día, bien podría ser buena excusa para recuperar la
palabra, muestra de ese valioso patrimonio inmaterial de un pueblo, el de
nuestro lenguaje, maltratado tan a menudo (ahí ya proyecto yo una “Despeadura
Ilustrada” siguiendo las andanzas del
ejército napoleónico por nuestras tierras en formato tres etapas en tres días,
incluida una etapa nocturna el viernes noche).
Y es que aunque se llamen de otra forma, despeaduras hay
muchas, cada día más, y yo ya llevo unas cuantas, tal vez demasiadas, porque
algo de mí se perdió entre tantos caminos y montañas. Como iba contando, a
partir de los cincuenta kilómetros, lo que te lleva hasta el final, aparte del
hábito del cuerpo conseguido a través de largas horas de entrenamiento que atenúan
todas las incómodas secuelas, es tu
voluntad, tu temple, tu compromiso con el reto; ese compromiso que hace cualquier distancia o montaña salvable.
Esa gran dureza mental, a pesar de mis insuficientes
entrenamientos para pruebas de ultrafondo de extrema dureza, me han llevado a
muchas metas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, albergo dudas. Dudas
sobre el sentido de seguir en un trayecto donde correr, a cada paso se torna
más complicado, dudas sobre mi capacidad para soportar el espeso y lento
transcurso de las horas, puede que hasta noches enteras de combate frente a mis
pensamientos, porfiando continuamente frente a la tentación de marcharme a casa.
Para hacer ultrafondo se requiere espíritu, un intangible
difícil de definir que puede que con las metas y los años tienda a diluirse. A día de hoy, no reconozco a esa persona que
fue capaz de completar el descomunal reto del Tor des Geants. Antes de mi
primera retirada, fuera carrera o reto, me sentía algo así como lanzado en el
interior de una cápsula, dentro de un pasillo con muros y techo completamente
sellado, cuya única vía posible era la de avanzar hacia delante. Hoy, de reojo,
de continuo, advierto una puerta que a cada rato me parece más fácil de abrir,
la de retirarme y terminar, la de mi cama, la de mi familia.
Más aún, tratando de acotar y objetivar mi relación con el
deporte, esas dudas han derivado en la casi certeza de que en este momento no
tengo yo la cabeza para enfrentarme a distancias cercanas a los 100 kilómetros.
No sé si es algo definitivo, como cuando abandoné el baloncesto, o se trata de
un periodo transitorio, pero algo cambió. Hoy por hoy, creo que la verdadera
distancia en la que me siento cómodo son los 70-80 kilómetros, o lo que viene siendo una jornada laboral, como dice Quini. Y tras esta
larga introducción, mucho de mi inconclusa aventura en la Verracada, se explica
por estas dudas o por soslayar la fragilidad de mi innegable nueva condición.
Precisamente venía de retirarme en Gredos Infinite Run. Tras
mi regreso, aseguré a Susana que no volvería a correr distancias tan largas
(120 kilómetros), y menos en verano, si no me hallaba totalmente convencido y
entrenado. Por ello, es comprensible el
merecido correctivo del que me hice acreedor, cuando Susana tuvo que venir a
buscarme a Alba de Yeltes. No era capaz de entender que apenas 10 días después
de mis solemnes y trascendentes palabras sobre mi nueva forma de hacer deporte,
volviera a embarcarme en las mismas, ante la irresistible oferta del
CiegoSabino. Para Susana –también para
nosotros, reconozcámoslo-, cosas de hombres, inefable misterio.
La Verracada Nui es una jaramugada clásica, invento de hace
unos años. Tenía dos modalidades: bien recorrer a pie, corriendo y andando, los
90 kilómetros que hay desde el verraco de Ciudad Rodrigo al de Salamanca, bien
hacer el trayecto ida y vuelta en bicicleta. Este año proponía recorrerse por
el Camino Torres, alrededor de 110 kilómetros.
Me retiré casi al final, por la inexorable fuerza de los
hechos, en Alba de Yeltes (Km. 83) –fruto de una severa deshidratación por
estar varias horas sin líquido bajo el sol de mediodía-, lo que tampoco deja
demasiado margen a la interpretación: no se siguió porque no se podía y punto;
la fuerza mayor excusa. Pero lo verdaderamente relevante no es mi retirada sino
mi tentativa de retirada en San Muñoz (Km. 55), no porque estuviera
especialmente mal, sino porque simplemente estaba harto. Hasta allí, había
disfrutado de la mayor parte del recorrido, pero, ya dolorido, me costaba
encontrarle sentido a la agonía que se avecinaba.
Manu, distrayéndome, animándome, me cameló y sutilmente me
condujo lo suficiente para que siguiera adelante solo un poco más, y de ese
modo, cerrarme las vías de escape, la posibilidad de retirada hasta Alba, ya al
lado de Ciudad Rodrigo, donde mucho se tenía que torcer la cosa para no tirar
hasta el verraquín. Bien, me dije, seguiré adelante hasta el final, solo para
escribir una crónica en la que anuncie el fin de mi relación con las distancias
de tres dígitos. Por ello, tal vez
lamenté más el hecho de no concluir la aventura, porque hubiera representado
mejor final a muchos años de inolvidables –para mí, claro- aventuras, sea punto
y aparte, o punto y final.
No, me tocó irme a casa destrozado, ducharme y tirarme en el
sofá para no parar de beber líquido durante treinta horas. Sin embargo, la
magia de esta historia, de mucho de nuestra loca afición, algo que jamás entenderá el profano porque, de
primeras, nunca imagina lo mal que nos llegamos a encontrar, es el buen
recuerdo que atesoro desde unas horas después, de un día que, en principio,
debería haber sido un día de mierda, y sin embargo, regresa como una experiencia
audaz en común, pura y limpia, encarnado en una imagen: la de tres tipos
exhaustos bajo un sol de agosto a mediodía, tres tipos detenidos en medio de una pista,
sin visos de que conduzca a ninguna parte, tres tipos encorvados con sus manos apoyadas en sus piernas,
casi sobre las rodillas, tratando de buscar cierto alivio en esa postura, de dar esquinazo a esa pertinaz malestar, a
alguno de sus miedos. Tres tipos machacados que, inexplicablemente, se miran y
sonríen.
Porque destilando de esa Verracada, no me queda ni fatiga ni
hartazgo, sino que me restan doce horas cubriendo esa suerte de vacío que trato
de retratar y que antes no sentía, algo de la negrura de mi íntimo tira y
afloja, con los lazos de lo que siempre fue la amistad, la misma de cuando
éramos críos jugando, la de adultos disfrazando de serio lo que sigue siendo un
exigente juego; lazos que formarán un
suave capullo de seda para albergar todo
lo malo que hay dentro. Si llegas a meta, entonces sí, entonces la metamorfosis
se completa y nace el abrazo, la risa, la medalla, la mariposa. Si no llegas,
como es mi caso, y todo se queda en un ensayo de nido estanco, al menos
entiendes por qué lo hiciste una vez más.
Y ese día de agosto esos hilos y lazos se fueron tejiendo
desde una Plaza Mayor de Salamanca
increíblemente vacía a las cinco de la mañana, propiedad no más que de tres mirobrigenses con trazas de corredor; se fueron hilando desde las tres primeras
horas de carrera, embozados por una
noche iluminada, nunca menos noche por la mayor luna del año y la continua
caída de estrellas, deslizándose rápido por campos resecos esmaltados de reses,
girasoles o trigos, hacia un horizonte agostado
siempre limpio, con montañas muy al fondo, donde a medida que nuestros cuerpos
se iban agotando, paradójicamente nuestra mirada descansaba libre de obstáculos,
con la inevitable puntada-putada final, la de siempre, en forma de cuestas que
no esperábamos y que claro, nunca eran la última, invernadero kilométrico de
jaras y encinas, donde marchamos solos, cada uno en su propio mundo, pero
siempre unidos por el hilo de la solidaridad y por tener en cuenta al compañero
que se queda, que no anda, que no tiene agua. Porque hacerlo tú está bien, pero
si no arribamos los tres que partimos, nunca es lo mismo. Tal vez la próxima
vez, tal vez la próxima.
"¡¡YO SOY ESPARTACO!!"
Si es que es hablarme de 100 kms....


































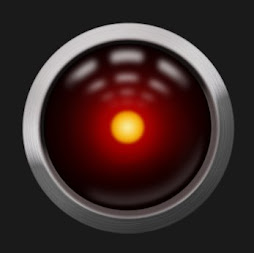
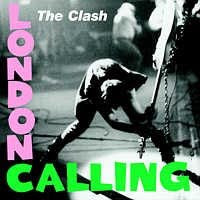



































(1).png)




































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)

















