Es una mañana de mediados de septiembre y aunque sabe que no
hace frío, se engaña y trata de combatir sus nervios poniéndoles otro nombre:
llamándolos frío.
La escena es extraña. Se trata de una gran sala a la que una
serie de peculiares objetos proporciona personalidad: un potro, un plinto, un caballo, dos gruesas cuerdas suspendidas a
medio metro del suelo; también colgada del techo, una escalera dispuesta de forma
horizontal, paralela al suelo, además de
un puñado de bancos y colchonetas. Es un
gimnasio.
Un grupo de muchachos de pintoresca indumentaria, que va
desde el chándal a la equipación de fútbol, de la simple camiseta
interior a los habituales vaqueros de cada día, aguarda expectante. Se
distribuye en tres filas partiendo de la pared de un fondo. Frente a cada fila, un espacio de sala vacío
de unos diez metros. Tras el espacio: el potro, la colchoneta o el plinto.
El chico con la camiseta del Athletic de Bilbao se encuentra
casi al final de una de las filas. Sintiéndose obligado, sonríe algo nervioso a
algún comentario, pero tiene la mirada perdida, algo ajeno a lo que sucede y
siendo consciente de que al fin llegó el momento que tanto ha temido durante
toda la semana.
La última esperanza, la de que el maestro les ofreciera un
balón de fútbol salvador para que
salieran a jugar al patio durante la hora de gimnasia, se ha esfumado y vuelve
a estar allí, delante del potro un año después.
Con pura y amarga añoranza recuerda que hace dos años lo
saltaba decidido y con confianza pero algo cambió el curso pasado. El primer
día de gimnasia, hace justo un año, no
estaba nervioso. Sabía que todo iba a salir bien. Sin embargo, algo ocurrió; tal vez el potro
estaba demasiado alto, la carrera fue algo errática, en la medida que puede
serlo en un recorrido de apenas tres segundos, pero no lo consiguió y llegó el
pánico. La confianza desapareció y ya fue incapaz de superarlo durante el resto
del año.
Los primeros chicos empiezan a saltar con confianza, riendo,
alardeando; están disfrutando y el chico del final de la fila los envidia con
rabia, con la rabia que alimenta el sentimiento de impotencia que arrastra lo
imposible . Suelen ser los que también más se dejan notar en clase. En un
razonamiento infantil y absurdo, el chico ha interiorizado que si tienes buenas
notas, nunca serás capaz de hacer gran cosa con lo del deporte, nunca podrás
jugar bien al fútbol o superar el plinto.
Las risas le sacan de su ensimismamiento, le advierten
que algún camarada tampoco especialmente dotado, tiene problemas
en alguno de los ejercicios o simplemente se ha quedado clavado delante del
aparato. El maestro, autoritario, le indica la razón de su fallo en una
exposición teórica ya gastada, que ambas partes reconocen obligada pero inútil.
El chico del Bilbao siente alivio. Al menos, aunque no
salte, no será de los peores de la clase. Cierta suciedad le inunda, es ese
sentimiento de vergüenza que más tarde sabrá que los alemanes llaman schadenfreude, esa alegría vergonzante
que nos convierte en algo miserables.
La fila se acaba y llega su turno. Un momento antes de
iniciar la carrera, cree que puede suceder algo extraordinario, como que se
suspenda la clase o que el profesor se lo piense mejor y cambie de actividad,
pero nada sucede. Quiere correr rápido y decidido antes de llegar a la rampa
pero siente que algo que no entiende tira de él…
*******************************
*******************************
Quería escribir algo sobre aquellas clases de educación
física de mi infancia, aquellas clases de gimnasia, que ni eran clases, ni eran
de gimnasia. Obró de percutor descubrir
en el pasillo de mi viejo colegio, el
día que lo visité con motivo de las Elecciones Europeas, el que estoy por
asegurar era el mismo potro de hace más de treinta años, el mismo jodío potro.
Se conoce que es cierto lo de que antes se hacían las cosas para que duraran
más.
Hace un par de años, le dediqué un artículo a Don Luis, un
maestro de aquella escuela, al que considero el mejor profesor que he tenido
en mi vida. Responsable de mucho de lo que soy, de que aún hoy siga estudiando
porque simplemente me gusta. Hoy, partiendo de la veneración al maestro, una de
las figuras más infravaloradas de nuestra sociedad, vuelvo a aquellos años en
un tono bien distinto.
Sé que la educación física era considerada como menos que
nada, como casi una intrusa dentro de la enseñanza seria, sé que los responsables
de las clases carecían de formación, pero aún me pregunto si nadie se paró a
pensar qué sentido tenía la representación de aquella farsa, bien fuera en
forma de partido de fútbol, bien en algo semejante a una escena como la que he
descrito.
Ningún alumno
mejoraba o aprendía, nada contribuía al desarrollo físico o a la
adquisición de algún tipo de destreza y menos aún se podía vislumbrar algo de
lo bueno que entraña el deporte, cara a convertirse en un saludable hábito de futuro.
Me costó muchos años saber que el deporte no se me daba mal
y sobre todo, que me gustaba de verdad;
es algo que tuve que entender por mí mismo ya que tampoco mis siguientes
entrenadores supieron sacar lo que yo llevaba dentro.
Aquella mañana de elecciones fantaseé con recorrer a toda velocidad el largo pasillo central de San Francisco y
saltarlo de una santa vez, liquidando para siempre todos aquellos fantasmas y
agobios elevados sobre los cimientos de un gran sinsentido que un niño de
doce años era incapaz de analizar con frialdad y tino.























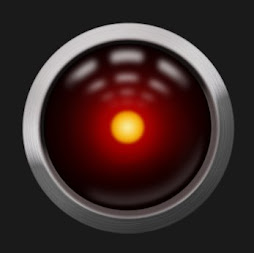
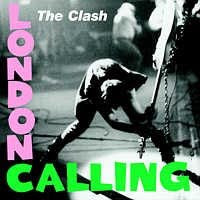



































(1).png)




































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)


















3 comentarios:
¡Mira que no aprovechar las clases de "Educación Física"!.
Los días normales a darle patadas al balón, los días de examen: un tres por saltar el potro, un tres por el plinton y un tres por no sé qué otra chorrada. Total un nueve, jajaja. Yo a veces el potro incluso lo saltaba por dentro (siempre fui bastante flexible).
Charlando esta noche en la pesquera salió el tercer elemento: el caballo. Ahí si no andabas ligero te dejabas la rabadilla contra el dichoso chisme.
El potro sí lo saltaba. El caballo jamás. Solo para los más gamberros :)Simepre fui algo flojo
Publicar un comentario