Imagino que a la hora de valorar históricamente una obra,
poco marcará más que ser familiar de una de las personas más influyentes de la
historia –tanto por las acciones como por las reacciones que desencadenó y
desencadena su pensamiento-, que cualquier primer referencia a Paul Lafargue, ha de pasar por señalar de
que era yerno de Karl Marx.
“El derecho a la
pereza” fue publicado en 1880, en
los albores de la Revolución Industrial, dato que nunca se ha de perder de
vista. El título es equívoco, la pereza se identifica con el tiempo para el
reposo y ocio que le dejaría una jornada laboral de tres horas. Paso a exponer
unos someros apuntes de algunas de las tesis de Lafargue, teórico empeñado en
construir un mundo mejor, en redimir a un proletariado esclavizado desde puntos
de vista audaces, hoy discutibles. En cualquier caso, testimonio histórico de
primer orden, retrato de las tensiones de una época.
El trabajo como bien, es uno de los dogmas históricamente
incuestionados más cuestionables de la historia. Para apoyar su afirmación
parte de una serie de argumentos más bien peregrinos, poco serios, no basados
en dato o estudio alguno, como las referencias a otras lugares y tiempos: sea
nuestra España que puede vanagloriarse de tener pocas fábricas, donde en su
literatura se canta a la dignidad del mendigo (véase nuestra imagen: “Para el
español el trabajo es la peor de las esclavitudes”), sea la Grecia antigua
donde el hombre libre piensa y no trabaja para sentar los pilares de nuestra
civilización, sea el mismísimo “Sermón de la montaña”, donde Jesús cuenta
aquello de que los lirios de los campos no trabajan o la referencia a Jehová,
que el séptimo día se entregó a la pereza.
Otra prueba clara de la condena del trabajo es cómo el
hombre salvaje es físicamente superior e incluso más bello que el adicto al
trabajo, que en su obcecación, ni siquiera dispone de tiempo para contemplar la
naturaleza; entre ellos los campesinos propietarios y pequeños burgueses o ese
proletariado empeñado en traicionar su misión histórica.
No hay que olvidar el panorama laboral del que parte el
autor: jornadas de trabajo para hombres, mujeres y niños de hasta 16 horas,
sometidos a unas condiciones terribles que se repiten generación tras generación,
en la que, por ejemplo, la mortalidad infantil es inasumible.
Sin embargo, economistas, filósofos, literatos a sueldo,
representantes de la moral burguesa, hija de la católica, cantan las bondades
del trabajo como remedio contra los vicios, que el verdadero fin perseguible es el
progreso (cámbiese hoy por “crecimiento”), hijo primogénito del trabajo. Todo resulta
tan confuso que en 1848, el derecho al trabajo se asume como un principio
revolucionario.
“Los filántropos llaman bienhechores de la humanidad a los
que, para enriquecerse sin trabajar, dan trabajo a los pobres. Más valdría
sembrar la peste o envenenar las aguas que erigir una fábrica en medio de una
población rural”. “Introducid el trabajo fabril, y adiós alegrías, salud,
libertad, adiós a todo lo que hace bella la vida y digna de ser vivida”
Se menciona la primera crisis general del Capitalismo en
1825 (6 hasta 1880). Causa en la sobreproducción, consecuencia del sobretrabajo
del proletariado embrutecido.
Crítica a los industriales filántropos –no bastan los paños
calientes o buenas intenciones-, crítica también al proletariado, que en los
momentos de crisis, en lugar de exigir la redistribución de la riqueza mendigan
trabajo: más horas por menos salario (otra referencia que suena muy actual: la
del aumento de la productividad a costa de la disminución de los costes
salariales).
Es necesario que el proletariado recupere la conciencia de
su fuerza, “que proclame los derechos a la pereza, mil y mil veces más nobles y
más sagrados que los tísicos derechos del hombre, concebidos por los abogados
metafísicos de la revolución burguesa; que se obligue a no trabajar más de tres
horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y la noche”.
La paradoja de que la máquina, cada vez más perfeccionada y
productiva, exija más trabajo, no reposo (ya Antíparos, poeta griego, cantaba al molino de agua como máquina
liberadora). Se da el fenómeno contrario, se suprimen días de fiesta, los
economistas predican la religión de la abstinencia y el dogma del trabajo, se
olvida el canto a la buena vida de Quevedo,
Cervantes o Rabelais.
Sin embargo, el burgués, antes austero, se ve avocado al sobreconsumo
y al desorden vital; porque las fatigas de la vida libertina también deterioran.
Doble función del burgués, improductor y sobreconsumidor, rodeado de una enorme
cantidad de trabajadores domésticos destinados a satisfacerlos y de una corte
de jueces, policías y soldados destinados realmente a protegerlos, todos ellos
improductivos.
El problema no es producir más, sino encontrar consumidores
y he aquí otra curiosa referencia tremendamente actual: “Todos nuestros
productos son alterados a fin de facilitar su salida y abreviar su existencia”.
¿Precedente de la obsolescencia programada?.
El obrero clama por trabajar, pero ¿por qué no racionar el
trabajo? A continuación alude a unos experimentos en los que reduciendo la
jornada laboral, se aumentó la productividad, además del hecho de que se
evitaron las que ya se habían convertido en periódicas huelgas. El gobierno
inglés instauró la jornada de 10 horas y aun así, Inglaterra sigue siendo la
primera nación industrial. También hace referencia al decidido uso en Estados
Unidos de la máquina para aligerar el trabajo del hombre en una visión algo
idílica y alejada de la realidad como el desarrollo histórico demostraría.
Si se prohibiera el trabajo por encima de ciertos límites,
el trabajador podría convertirse en consumidor, sin necesidad de exportar. El derecho
al trabajo es realmente derecho a la miseria. Ahí representa a Francia al
estilo del caricaturista Daumier que
hace unas semanas pasó por el blog, como una caricatura de un teatro en el que
los burgueses y su corte se dedican a esquilmar su riqueza.
Para terminar, en el apéndice, Lafargue acude a fuentes
clásicas en que se denigra el trabajo manual o la misma idea de negocio (Cicerón), utilizando palabras de Jenofonte “El trabajo ocupa todo el
tiempo y no queda nada para la República y los amigos”.
La máquina ha de ser la redentora del humanidad, ya no será
necesario el esclavo.
Un literal canto a la pereza: “¡Oh, pereza, apiádate de
nuestra larga miseria!¡Oh, pereza, madre de las artes y las nobles virtudes, sé
el bálsamo de las angustias humanas!”
Próxima tertulia: “Memorias del subsuelo” de Dostoyevski, el
27 de febrero.
































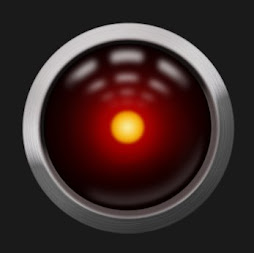
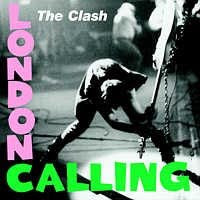







































,_Palacio_de_Nymphenburg,_M%C3%BAnich,_Alemania01.JPG)


































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)

















