El sábado fue uno de esos escasos días en la vida en que se tacha un deseo de esa lista imaginaria y tan cambiante con los años, que todos guardamos bajo el título: "Cosas que me gustaría hacer en la vida".
El sábado asistí a una obra de teatro en el Teatro Romano de Mérida.

Aprovechando que Susana es una entusiasta del teatro, hace tiempo nos planteamos acudir y la fecha que cuadró fue este fin de semana. Menú de gourmet: era Shakespeare, era "Julio César".
"Julio César" lo leí de chaval, en una época en que todo lo relacionado con Roma, ejercía un extraño magnetismo en mí. Muchos años después, sigo en las mismas, pero más selectivo. Admiro todo lo romano pero me interesa más el proceso que lleva a un pequeño pueblo, en apenas quinientos años, a dominar el mundo conocido; no solo militarmente, lo que resulta más admirable. La etapa imperial -lo que casi todo el mundo entiende por romano- es un largo estertor de casi quinientos años de decadencia con sus etapas y personajes brillantes pero los cimientos vienen de mucho más atrás, de unas virtudes que proporcionaron a este pueblo una fuerza ineluctable, poco a poco erosionada por la tentación del placer y el abandono de la austeridad y los modelos de vida de sus antepasados republicanos.
Cuando leí la obra, me voló la cabeza. Volví a ella mayor y más formado sin rastro de esa habitual decepción que acompaña al que revisita pasiones pasadas. Es más, la encontré aún mejor porque estaba más preparado para apreciarla. Es inevitable abusar del calificativo pero aquí no cabe otra: un clásico. La mejor prueba es su vigencia. Está tan vivo que tristemente asusta. La eterna lucha entre poder y libertad.
No soy mitómano. A casi todos los grandes nombres de la Historia, como por otra parte es de sentido común, le encuentro sombras. Si tuviera que elegir, podría elegir a Bruto, cuyo honor y virtud le obligan a convertirse en asesino, en asesino del que ama. Claro, es el Bruto al que pone voz Shakespeare. Al llenarlo de las dudas y lucha interior que debería albergar un hombre decente, al inventarse un Bruto henchido de la bella dignidad que le proporciona la pluma de Shakespeare, puede que lo deshumanice para convertirlo en un símbolo irreal. Siendo su compromiso con el bien común absoluto, la naturaleza de su decisión es tan grave que él mismo duda sobre su procedencia, lo que da al personaje cierto halo de tristeza, motivo de compasión. La fatalidad que se adivina desde el principio de la obra.
El sábado por la noche todo cuadró. Un marco incomparable (sin que sirva de precedente, por primera y última vez utilizaré la dichosa expresión), todo majestad y elegancia. Un monumento a la cultura donde precisamente el día anterior se había abucheado a emisarios del Emperador, a esos a los que se le llena la boca de "Marca España", pero que aparcan nuestra esencial seña de identidad, nuestra cultura, en una loca carrera por hipotecar nuestro futuro.
Me pierdo. Continúo. El sábado todo encajó porque ahí estaban algunos de los mejores mimbres creados por el hombre: un teatro romano de dos mil años, la voz de Shakespeare en los labios de Bruto, interpretada con convicción por unos magníficos actores que me abrieron las puertas de una de las historias más famosas jamás contadas. Un complicado lenguaje lleno de imágenes que disfruté con fruición, devorando cada línea con avaricia, como creo nunca me había ocurrido. Todo encajó en una mágica noche de verano extremeña.
Gracias.

























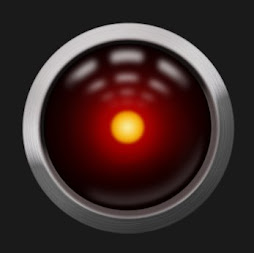
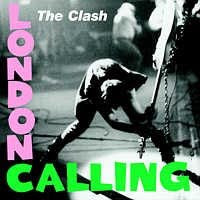





































.jpeg)




































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)


















2 comentarios:
¡Ay, qué ganas de estar en ese teatro! Siempre hay actividades que gestionar en esas fechas.
Me gustó tanto que no sé si volveré para no empañar el recuerdo que nunca podrá ser mejor. A ti te encantaría, ESther.
Publicar un comentario