Mi aportación al número 11 de La Jañona, la revista cultural de Peñaparda, uno de esos tercos milagros que, a pesar de tener todo en contra, siguen sucediendo cada año en nuestro pequeño gran mundo rural, más que nada por el empeño de un puñado de románticos, a cuyo frente se encuentra un gran tipo: Javier Ramos.
"TIERRA"
La mirada, en el último instante, siempre es la
misma. Tras la sorpresa de lo inesperado, es una mirada callada, perdida pero
serena. Lo poco que queda de vida, en tiempo y pulsión, se concentra en los
ojos, cuando casi ya todo el cuerpo está muerto, cuando la lucha deja su lugar
a una dulce resignación. Son los ojos que había visto en chicos disfrazados de
soldados durante la guerra, que siguió viendo a menudo en los del animal
cazado, en el cerdo sujeto desangrándose cada invierno sobre el barreño. Hace
tiempo que vislumbra esa mirada perdida desde el otro lado del espejo.
Una vez escuchó decir a alguien en la radio que la
naturaleza es sabia, que hace que la muerte llegue cuando ya no se quiere
vivir. Entonces no era ya joven pero era fuerte y miró a su padre sentado en la camilla, al padre que
desde hacía unos meses vagaba como desaparecido en el fondo de sí mismo.
Siendo niño, un viernes de Cuaresma en una pequeña
iglesia junto al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, presenció una extraña representación, en la
que unos monjes encapuchados, con calaveras y tibias en las manos, susurraban
una triste letanía al unísono: “Acuérdate, hermano, que has de morir y en esto
te has de convertir”.
Cumplió su función la obra porque jamás lo olvidó.
Más tarde vio aquella estampa que guardaba su madre en un pequeño libro sobre
la vida de San Antonio de Padua. Un cuadro en el que un monje como aquellos
otros de Ciudad Rodrigo, San Francisco de Asís, aparecía representado mirando
cara a cara a los ojos de una calavera que sostenía entre las manos. Aunque por
lo que le había contado el cura en catequesis, sabía que San Francisco era
hombre risueño y feliz, su rostro oculto, difuminado en la oscuridad, estaba
serio. Estaba serio pero no había rastro de angustia. Era la calma del que, mirando de frente a la
muerte, nada teme.
No sabía si su
padre pensaba en la muerte tras su ensimismamiento frente al fuego de la
cocina, acunado por el silencio en que se sepultó sus últimos años. Sin
embargo, aun transitando la vida en un estado poco más que latente, por las noches, como ave o criatura nocturna, antes
de madrugada, tras levantarse de la cama, se marchaba de casa sigilosamente, adentrándose
en el monte sin que a veces la familia consiguiera encontrarlo hasta bien entrada
la mañana, vagando perdido entre
verdiones o aterido de frío sobre el suelo alfombrado de hojas, enroscado cual
feto en el vientre de su madre, tal si estuviera dispuesto a partir tal y como
llegó.
Una mañana de un avanzado invierno, cuando volvía despacio
a casa con el padre del brazo, al ver las hojas muertas en los robles, pensaba
si su padre no sería como ellas, sometido a las mismas leyes y orden, capaces de permanecer, ya muertas, casi el
entero invierno en el árbol para, en cierta forma, protegerlo, negándose
inútilmente a regresar sin ruido a la tierra.
Pero llegó la primavera, cayeron las hojas y el
padre murió volviendo a la tierra de la que nunca salió en vida y a la que, a su
manera, amó; en silencio, porque él jamás hubiera dicho algo así, más en el
crepúsculo de una vida de pelea y siempre a la sombra del recuerdo de una
maldita noche de lluvia de tormenta. Aquella noche de luna en que un chozo de
piedra en El Payo se vino abajo y mató al hijo mayor que por entonces se ocupaba de las cabras. La
naturaleza reclamó su precio antes de tiempo, antes de quitar las ganas de
vivir. Una punzada que no se acepta, una rebelión en forma de tristeza, la del
pequeño nieto, que conociendo apenas un puñado de palabras, preguntó por su padre durante unos días. Más
triste fue aún dejar de escuchar para siempre, poco tiempo después, la estéril
llamada del hijo al que se le esfumaba sin remedio la imagen del padre.
Muchos años más tarde, ya mayor, cuando su hija lo colocaba frente al televisor, una tarde vio
una película en la que un jefe indio era abandonado por su familia porque, ya
ciego, era demasiado viejo para cargar con él. Lo dejaban en medio de la nieve
junto al fuego, con algo de leña y se despedían para siempre, como se había
hecho generación tras generación. Una voz cuenta cómo el anciano siente a los
lobos acercarse para devorarlo, lo mismo
que había visto alguna vez con otros animales. Admiró su serenidad y valentía,
ese saber estar en el momento que se exige, conociendo su propio valor y
significado, que apenas se es nada en la naturaleza, una pequeña pieza que cumplió su función insignificante e
importante a la vez, y que debe desaparecer para comenzar de nuevo. Él también
ha aceptado que no es más que una carga, que hace demasiado tiempo que solo
sirve para vivir estorbando a su hija.
Se siente pegado a su tierra, de la que, como su
padre, tampoco nunca salió más que para ir a la guerra, a pesar de que muchos
amigos y familiares marcharon incluso a otros países para rehacer vidas algo
deshilachadas por la amenaza de no poder seguir adelante.
También escuchó contar de pájaros que nunca bajan a
tierra, que solo viven en el cielo, que hasta duermen llevados por las
corrientes de aire Y se preguntaba qué clase de vida es esa, sin tener un punto
fijo al que anclarse. Sin embargo, después lo repensaba y se preguntaba si su tierra, al fin, no son los olores y voces de su infancia, los
del bosque al alba, los del hogar en invierno, los de la piel de su mujer y sus
niños cuando eran pequeños. Y seguro que algo de eso también lo pueden tener
los vencejos en su mundo, volando bien alto allá arriba en su locura sin fin.
Esta noche, aunque ha abandonado el camino y algo le
estorban los helechos y escobas, se orienta como los animales, como aquel ciego
jefe indio, le gusta pensar. Ha
conseguido subir al cerro de San Pedro por última vez y ve la imponente figura
del Jálama recortada contra el oscuro cielo estrellado. No tiene sueño aunque
está cansado, pero culpa de ese cansancio a años enteros. Está amaneciendo y
ahora que se detiene, siente que hace más frío del que creía, pero ya no quiere
moverse y continuar. Es el lugar hasta donde quería llegar, es el tiempo del
que se ha querido valer.
Hoy que ya no está, que hace tan poco que nos dejó,
sé que algunos creen que no, que Paco no
fue muy feliz. Qué sabrá cada cual. “Vivir fue bueno”, dijo una noche así de
pronto, como sin venir a cuento, pero que a mí me pareció como el hermoso fruto
de toda una vida, alegrándome sobremanera. Tanto, que decidí pergeñar unas
cuartillas para tratar de explicar a mi manera, como mi padre, como mi abuelo,
qué es querer una tierra, sentirse agradecido, devolverle lo que siempre fue y
será suyo.
























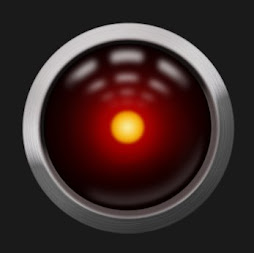
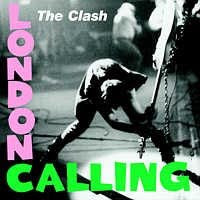








































































.jpg)









.bmp)










--3.jpg)


















No hay comentarios:
Publicar un comentario