Viendo el vídeo de Gutter Twins empecé a tirar del hilo y surgió un relatillo al que habría que seguir dándole vueltas para dejarlo medio aparente pero que ya quedó atrás. A otra cosa.
Tal que si
utilizara un monitor, como si una cámara lo hubiera grabado, aún veía de lejos aquellos chicos pertrechados de palos y barras descendiendo el terraplén a la
carrera totalmente fuera de sí, arrojando piedras, tropezando, rodando por el suelo incluso, mientras se
acercaban a otro grupo más reducido que
hasta entonces caminaba inconsciente y tranquilo por el descampado. Y volvió a
ver sus miradas extrañadas un instante antes de comprender e intentar escapar.
Entre los grupos
enfrentados en ridículos bailes anárquicos llenos de golpes al vacío y
pasos inseguros que son las peleas de
barrio, una pareja destacaba por lo idéntico de sus contendientes. No era solo
la misma camiseta negra y los cuerpos
tan similares. Era ese algo inaprensible, esa forma de sostener cada uno una
vida que todos reconocemos en el otro,
que sabemos tan parecida y sin embargo
tan única. Esa forma de poner en movimiento cada cuerpo que a ellos apenas los
diferenciaba. Aquella lucha era la de un
chico golpeando con saña la imagen de su espejo.
Cuando el
monitor imaginado desapareció y volví a
replegarme en mí mismo, ya ni siquiera quise recordar el motivo de la pelea.
Solo pensaba que mis motivos eran otros, que golpeando sería capaz de apagar el
fuego que se escondía en un lugar difícil de localizar, alojado en una mancha entre
mi pecho y la parte de atrás de mi cabeza desde la noche que oí describir a mí hermano cómo le metió mano a
Laura.
Aquel día nació
una forma de angustia desconocida, un amago de asfixia, lo mismo que la de un
pez fuera del agua, un boquear inesperado e incurable. Aquel certero puñetazo
en el rostro de mi hermano no fue el líquido refrigerante que buscaba para
apagar el incendio de mi interior. El calor no solo siguió allí sino que
arrastró otro tras de sí, el que hasta hace poco no conocía y que, de un tiempo
acá, me era tan familiar: el de la
culpa. El de la culpa que ya sabía solo
se cura con el perdón o el castigo. Por no hablar de otro dolor más fácil y
comprensible, el de mi mano rota, que a estas horas por fin comenzaba a ceder.
Fue una tarde complicada
en casa con una de esas broncas que no defraudan expectativas; son tan fuertes
como era previsible. Después de un acuerdo impuesto, madre nos obligó a estar juntos
en la habitación. Sin mirarnos, sin hablar. Mientras yo ponía un disco, tratamos de buscar la forma menos incómoda de
ocupar un espacio que nunca había parecido tan pequeño. Casi al mismo tiempo,
ambos decidimos echarnos en la cama de lado, con la cabeza incorporada sobre la
pared y los pies colgando.
La canción
empezó a sonar y no pude evitar volver a
pensar en Laura. Pronto sería verano, bajaríamos
al río y volvería a verla en biquini. Volvería a intentar adivinar el fin de
las curvas y huecos tras cada recodo de su ser, sabiendo que al otro lado no
había más que otra curva y otro hueco. Las gotas repartidas y extrañas sobre
toda su piel, unos minutos antes de que el sol las convirtiera en recuerdo apropiándose de toda ella, entibiando
su agradecido cuerpo.
Y yo empecé a
cantar despacio, lento, olvidándome apenas un instante de dónde estaba y de qué
había ocurrido aquel día tan largo y lleno de esperas. De pronto me sorprendió
escuchar a mi hermano cantar y recordé todo lo que quería olvidar, pero por
primera vez, eso no me hizo sentir mal ni triste. Volví a cantar algo más alto, siguiendo mi hermano el
camino, ya dándome cuenta de que todo
ese peso que sentía desde hace semanas se me estaba escapando. Hasta que acometí a gritos el último
estribillo sin él achantarse, descubriendo que con cada grito y cada carcajada
todo lo que me había parecido importante, perdía toda su importancia.
*****
Años después, esta
canción se me sigue haciendo corta, pero es curioso recordarla siempre tan
larga esa tarde. Aquella canción duró más de lo que dura una canción de rock
and roll porque siguió sonando hasta mucho después de que mi madre golpeara la
puerta y gritara con el enfado más
alegre de la Historia que bajáramos la música y dejáramos de dar voces, que
parecía que estábamos locos.
Aún sigue
sonando y a veces ocurre. La cámara vuelve a aparecer. Un plano cenital de dos chicos
casi idénticos tirados en una cama con la misma camiseta negra de Extremoduro, dos
chicos cantando y riendo, uno con un ojo amoratado y casi cerrado, el otro con
un mano escayolada.
Y entonces
pienso que en esa imagen está todo lo que he sido capaz de aprender en la vida.
























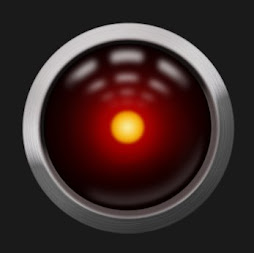
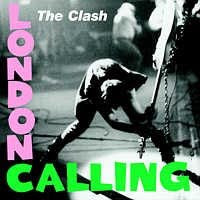




































.jpeg)





































.jpg)









.bmp)






.jpg)



--3.jpg)


















No hay comentarios:
Publicar un comentario